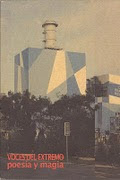La colaboración que se publicó la semana pasada en la revista
Catalunya Vanguardista con el título "La literatura de la Shoah" a cuenta de la lectura de
El canto del pueblo judío asesinado de Itsjok Katzenelson:
El canto del pueblo judío asesinado
Por J. Jorge Sánchez
jjorge@jjorgesanchez.com
Estos días se ha celebrado el 70 aniversario del final de la II Guerra
Mundial pero la serie de conmemoraciones, que abarca desde el suicidio
de Adolf Hitler a la batalla de las Ardenas, las liberaciones de Viena o
Budapest o las capitulaciones ante los aliados, empezaron ya, en enero,
con una de las más importantes en el imaginario europeo: el recuerdo de
la entrada en Auschwitz de las tropas soviéticas y con él la
reiteración de las distintas versiones de la provocación de Adorno
acerca de si podía escribirse poesía después de Auschwitz. Literalmente,
o en formas tan alejadas y deformadas que apenas son reconocibles, han
proliferado en los medios de comunicación como antesala del inevitable
catálogo a modo de respuesta siempre afirmativa puesto que es evidente
que ha habido poesía tras aquel acontecimiento: mucha, muchísima.
Se puede hablar de la emergencia de todo un género que ya se conoce como la “literatura de la Shoah”
Quizás, numéricamente hablando, como nunca antes. Incluso, lo más
significativo y que seguramente daría qué pensar al filósofo alemán, ha
habido poesía “sobre” Auschwitz, tomando el nombre del campo polaco en
su sentido amplio, como metáfora de los múltiples genocidios nazis. De
hecho, se puede hablar de la emergencia de todo un género que ya se
conoce como la “literatura de la
Shoah” (término preferido en
los últimos años al de “Holocausto”) que englobaría aquella producción
literaria realizada bien por testigos, supervivientes o víctimas
implicadas directamente en el exterminio de los judíos europeos, bien
por escritores que lo han convertido en tema de sus obras, presidida por
la intención de dejar testimonio y contribuir a que “nunca más” suceda
nada semejante. Asimismo, la llamada “literatura concentracionaria” o
literatura “de los campos” podría ser incluida en este dominio. Y,
aunque no se suelen incorporar a él, la proliferación de novelas,
relatos y películas de éxito acerca de lo acontecido en Europa durante
la primera mitad del siglo XX, desde
Las benévolas a
El niño del pijama de rayas, desde
La lista de Schindler a
El lector,
El pianista o
La vida es bella, no pueden por menos que añadirse al gran volumen de literatura (y arte) producido no ya “después de” sino “sobre” Auschwitz.
En esta inmensa cantidad de escritura, sin embargo – paradójicamente
-, la “poesía”, esa privilegiada representante de la cultura esgrimida
en la famosa frase ha representado una fracción diminuta
cuantitativamente hablando: novelas, memorias, autobiografías,
reportajes o filmes ocupan la mayor parte de lo dicho
[1].
Y el desequilibrio es aun mayor si para el recuento se acude a la
distinción entre textos escritos por aquellos que vivieron la
experiencia inmediata y los que no: entonces la cantidad disminuye. Y si
se afina todavía más y se diferencia entre los textos de los que
padecieron la reclusión en un campo de exterminio salvando
milagrosamente la vida y los que sufrieron la represión pero en campos
de concentración, trabajo o cualquier otra de las múltiples
instalaciones nacionalsocialistas dedicadas a la esclavización la cifra
sigue reduciéndose: Celan, por ejemplo, uno de estos pocos poetas y
quizás el de más renombre no pasó por un campo de exterminio sino que
estuvo confinado en uno de trabajo que no estaba bajo administración de
las SS sino de la policía rumana y Nelly Sachs, probablemente la otra
gran figura de la poesía sobre el Holocausto, judía como Celan y premio
Nobel de Literatura en 1966, huyó a Suecia en 1940 antes de ser detenida
librándose, por tanto, del suplicio: no estuvo jamás en un campo como
prisionera.
Entre los supervivientes que han dejado por escrito su testimonio hay prosa pero pocos versos
Si restringiéramos la poesía “sobre” Auschwitz a esta última
distinción, encontraríamos que entre los supervivientes que han dejado
por escrito su testimonio hay prosa pero pocos versos. Entre los más
destacados por la crítica, “Si esto es un hombre”, el poema que da
título a la obra de Primo Levi y que, nada casualmente, figura como
proemio de su relato; los escritos por Ruth Klüger en el marco de su
autobiografía
Seguir viviendo (
Weiter Leben); o los que aparecen en la trilogía de Charlotte Delbo, otra superviviente de Auschwitz como Klüger y Levi,
Auschwitz et après. Respetando
esa extraña pauta, poca poesía en comparación con la prosa. Y una
última consideración: en su absoluta mayoría, los poemas de los que se
tiene constancia, además de los de las obras más reconocidas, fueron
escritos con posterioridad a la experiencia del internamiento en los
campos ¿Azar, pura contingencia, fortuna? ¿Simple frecuencia
estadística? ¿O límite de lo poético?
Pues, en efecto, parecería poder esclarecerse esta anomalía acudiendo
a una supuesta naturaleza de la poesía, reducida a la lírica por demás,
que sería incompatible con la expresión o enunciación del mal radical,
del horror absoluto, del crimen inconcebible: sería una imposibilidad
constitutiva de la poesía la que justificaría y daría razón de esta
singularidad. Existe, sin embargo, una hermosa excepción que podría
ayudar a decidir, provisionalmente, si se debe recurrir a esta
explicación:
El canto del pueblo judío asesinado, una elegía escrita en
yiddish
por el judío de origen bielorruso Itsjok Katzenelson durante su
cautiverio en el campo de tránsito francés de Vittel entre octubre de
1943 y enero de 1944.

Itsjok Katzenelson nació en 1886 en Karelitz (Bielorrusia)
Katzenelson creció y vivió la mayor parte de su vida en Lodz,
Polonia, donde su familia se trasladó al poco de su nacimiento. Criado
en un ambiente ilustrado, su padre Jakob Benjamin era escritor y
director de una escuela judía que él continuaría, a los 13 años ya
escribía poemas y antes de la guerra había traducido al
yiddish a Heine, así como pasajes del Antiguo Testamento y escrito poemas épicos y obras de teatro. Dos meses después de que la
Wehrmacht invadiera Polonia, Itjsok se trasladó a Varsovia con su mujer y sus tres hijos. Allí fue recluido en el
ghetto entre 1941 y 1943.
En agosto de 1942, su mujer y dos de sus hijos son capturados en una
de las periódicas redadas que tenían lugar, deportados a Treblinka y
gaseados. Cuando en octubre del mismo año se constituye la Organización
Judía de Combate, que protagonizará el levantamiento del 19 de abril de
1943, Itsjok y su hijo Zvi forman parte de ella. Poco antes de la
sublevación, la Organización consigue conducirlos clandestinamente al
lado «ario» de la ciudad donde esperan conseguir pasaportes para huir a
Latinoamérica pero el plan fracasa y, detenidos de nuevo por la Gestapo,
en mayo son trasladados al campo francés de Vittel, un campo de
concentración concebido para “personalidades” o presos que pudieran ser
utilizados como moneda de cambio. Durante los meses que pasa en él
escribirá un diario en hebreo y compondrá el
Canto del que hará
seis copias y que ocultará: no se hacía ilusiones respecto a su suerte
final. El 18 de abril Itjsok y Zvi, formando parte de un grupo de 170
judíos procedentes de Varsovia, son enviados al campo de Drancy desde
donde partirán, el 29 de abril, en un convoy (el 72) con destino a
Auschwitz. El 1 de mayo morirán en Birkenau.
Las fuentes difieren acerca de cómo se logró recuperar el manuscrito y
si fue antes de la liberación de Vittel o no. En todo caso, parece que
la responsable fue Myriam Novitch, compañera de detención, que además
tradujo parcialmente la obra al francés y ayudó a su edición.
El último canto de Katzenelson: «Así nos
asesinaron, de Grecia a Noruega y hasta las afueras de Moscú,/a cerca de
siete millones»
La importancia, por así decirlo, “interna” del texto, que se compone
de quince cantos de quince cuartetos cada uno, no sólo reside en su
belleza formal, en la fuerza del dolor que intenta transmitir y que se
plasma desde la dedicatoria (“Para el alma de mi Jane,/para el alma de
mi hermano Berl,/exterminados junto con sus hijos,/y junto con todo mi
pueblo,/sin sepultura”) hasta el último cuarteto (“¡Ay de mí, no queda
nadie ya! ¡Hubo un pueblo… y ya no más!”) sino también en los
sorprendentes detalles que aporta sobre el genocidio. Insólitos porque
en la época en que lo escribe todavía no se había producido la última
gran deportación – la de los judíos húngaros (aproximadamente medio
millón) que fueron aniquilados casi en su totalidad – para la que fue
imprescindible la colaboración de líderes de la comunidad hebrea como el
tristemente famoso Rudolf Kastner. Estos arguyeron en su descargo, años
después, que desconocían la suerte definitiva que iban a correr sus
compatriotas. Aun más: que sólo los asesinos sabían lo que en realidad
se ocultaba tras la expresión “reasentamiento”. Katzenelson les
desmiente y, de paso, a todos aquellos que posteriormente se escudaron
en el presunto sigilo con el que se llevó a cabo la política asesina
nazi: la frase neotestamentaria “Quien tiene oídos para oír, que oiga”
halla aquí una feroz ilustración. Así, en el primer canto menciona
campos de exterminio de los que apenas se habló por ejemplo en
Nuremberg, como Sobibor o Treblinka, pese a que en este último murieron
más de 900,000 judíos, apenas unas decenas de miles menos que en
Auschwitz-Birkenau. Cita al propio Auschwitz y lugares de ejecuciones
masivas como Ponar o
ghettos como el de Bełżyce, liquidado en
mayo de 1943. Y en el último canto calcula con macabro e inaudito
acierto, para la época y el momento, el número de judíos asesinados:
«Así nos asesinaron, de Grecia a Noruega y hasta las afueras de Moscú,/a
cerca de siete millones». No conviene llamarse a engaño: si alguien
preso durante años, primero entre los muros de Varsovia y luego en
Francia, pudo saber de la existencia precisa de tantos lugares de
aniquilación en masa y suponer aproximadamente, de una forma nada
descabellada, la dimensión de proceso destructor es que no se estaba
ante el secreto mejor guardado de la Historia precisamente.
Pero junto a estos elementos (condiciones de su composición,
singularidad de su autoría, belleza, patetismo, información e
implicaciones morales) que le otorgarían una posición de privilegio en
la literatura sobre la
Shoah, El Canto del pueblo judío asesinado
es especialmente relevante en este contexto porque permite atisbar una
conjetura con la cual abordar la perplejidad de la que se hablaba antes:
probablemente la escasez de textos poéticos de supervivientes o
víctimas del Holocausto tenga más que ver con variables como la
adversidad, la suerte o la proporción estadística en la relación entre
prosa y poesía, que con las cualidades intrínsecas de ésta en cuanto
forma artística, pues al menos nos ha llegado una prueba de que fue
posible que un poeta escribiera una elegía sobre la liquidación del
pueblo judío en un campo.
.
Notas al pie:
[1] Una lista de esta relativamente exigua producción puede consultarse en la edición francesa de la Wikipedia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C5%93uvres_po%C3%A9tiques_sur_la_Shoah. Acceso: mayo de 2015.