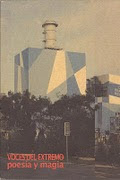Y, sin embargo, esa excrecencia constitutiva que todo lo impregna puede llegar a parecer no sólo justificable, o comprensible, sino adecuada cuando en algunas magníficas páginas
Archipiélago Gulag parece condensar, como pocos libros, la naturaleza del sistema totalitario.
Por ejemplo:
"Veamos ahora una imagen usual en esos años. Se estaba celebrando en la región de Moscú una conferencia distrital del partido. La moderaba el nuevo secretario del Comité Regional en sustitución del que habían encarcelado recientemente. Al final de la conferencia se adoptó una resolución de fidelidad al camarada Stalin. Como es natural, todos se pusieron en pie (como se ponían en pie, de un salto, cada vez que se mencionaba su nombre en el curso de la conferencia). La pequeña sala prorrumpió en «tumultuosos aplausos que desembocaron en una ovación».b Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, y continuaban siendo tumultuosos y desembocando en ovación. Pero las palmas de las manos dolían ya. Se entumecían los brazos levantados. Los hombres maduros iban quedándose sin aliento. Se trataba de una estupidez insoportable incluso para los que adoraban sinceramente a Stalin. Sin embargo: ¿Quién sería el primero que se atrevería a parar? Habría podido hacerlo el secretario del Comité Regional, que estaba en la tribuna y que acababa de dar lectura a la resolución. Pero él era reciente en el puesto y estaba en lugar del encarcelado, ¡él tenía miedo! ¡En la sala había miembros del NKVD aplaudiendo de pie y controlando quién paraba primero! ¡Y en aquella pequeña sala perdida, sin que llegaran al líder, los aplausos hacía seis minutos que duraban! ¡siete minutos! ¡ocho minutos! ¡Estaban perdidos! ¡Eran hombres muertos! ¡Ya no podían parar hasta que les diera un ataque al corazón! En el fondo de la sala, por lo menos, entre las apreturas, se podía hacer trampa, se podía batir palmas más espaciadamente, con menos fuerza, con menos vehemencia, ¡pero en la presidencia, a la vista de todo el mundo! El director de la fabrica de papel del lugar, un hombre fuerte e independiente, de pie en la presidencia, era consciente de la falsedad de aquella situación sin salida ¡y sin embargo aplaudía! ¡Ya van nueve minutos! ¡Diez! Miró con desesperanza al secretario del Comité Regional, pero éste no se atrevía a parar. ¡Una locura! ¡Colectiva! Mirándose unos a otros con un atisbo de esperanza, pero fingiendo éxtasis en sus caras, los jefes del distrito aplaudirían hasta caer en redondo, ¡hasta que los sacaran en camilla! ¡E incluso entonces, los que quedaran no vacilarían! Y en el minuto once, el director de la fabrica de papel adoptó un aire diligente y se dejó caer en su asiento de la presidencia. ¡Y se produjo el milagro!, ¿adonde había ido a parar aquel entusiasmo incontenible e inenarrable? Todos dejaron de aplaudir de una sola palmada y se sentaron. ¡Estaban salvados! ¡La ardilla se las había ingeniado para salir de la rueda!
Sin embargo, así es como se ponen en evidencia los hombres independientes. De esta manera los eliminan. Aquella misma noche el director de la fabrica fue arrestado. Le cargaron fácilmente diez años por otro motivo. Pero después de firmar el «206» (el acta final del sumario), el juez de instrucción le recordó:
—¡Y nunca sea el primero en dejar de aplaudir!
(¿Y qué le vas a hacer? ¡Alguna vez hay que detenerse!)
Esta es la selección de Darwin. A eso se le llama agotamiento por estupidez." (p97-99).
Una ilustración ejemplar del funcionamiento del sistema totalitario y su asunción por los sujetos. Parecería que la literatura, de la mano de Solzhenitsyn, volvería a demostrar que, cuando se trata de captar la "naturaleza" de algo con la mayor cantidad posible de matices y detalles, no hay otro género discursivo igual.
Y sin embargo... ¿Es así? ¿Proporciona la literatura una aproximación más vívida, exacta y penetrante en la naturaleza del totalitarismo bolchevique que, por ejemplo,
La revolución rusa del historiador británico E.H. Carr? ¿Se certificaría la admisión del exceso no sólo a modo de disculpa sino como logro del texto que, enfrentado a la monstruosidad debe tomarla sobre sí en cierto modo?
Tal vez
Archipiélago Gulag, como mucha literatura, incluso "literatura canónica" produzca ese efecto de mayor penetración en las entrañas del ser que, por ejemplo, la parcial ciencia o la asbtracta filosofía. Empero, ¿a qué precio? Tal vez ¿al de despreciar justo esos matices que se supondría podría y debería preservar?
Pues de matices se trata.
El historiador Carr en su árida
La revolución rusa no seduce con su plasticidad, ni cautiva con su simplicidad pero está atento a los detalles. Mucho. Atento a por qué no se puede equiparar tan fácilmente nazismo y bolchevismo pues, por ejemplo, los bolcheviques no aplicaron inmediatamente una políticia de ajusticiamientos masivos, como sí hicieron los nacionalsocialistas, ni tampoco prohibieron todos los partidos en cuanto tuvieron la oportunidad para instaurar su dictadura:
"Hasta junio de 1918 el tribunal revolucionario no pronunció su primera sentencia de muerte" (p35).
"La prohibición de los mencheviques fue levantada en noviembre de 1918 y la de los socialistas revolucionarios en febrero de 1919; y delegados mencheviques y socialistas revolucionarios intervinieron en las sesiones del Congreso Panruso de los Soviets en 1919 y 1920, aunque aparentemente sin derecho a voto" (p53).
¿Es una dinámica idéntica a la de los nazis y su implantación de una dictadura inmediata y el baño de sangre general como nos intenta convencer, con éxito en muchos momentos, Solzhenitsyn?
¿Dónde está la mayor penetración de la literatura, del escritor, en la realidad?