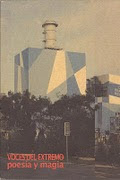El último mes ha estado dedicado a la lectura de poesía, por denominarla ligera y superficialmente, "latinoamericana": Vallejo, que uno relee con la vista puesta en un conjunto de poemas sobre los que empezó a trabajar en semana santa, y que por nacimiento y lengua podría ser considerado como tal (o no) y una excitante antología (esa es la palabra en realidad, aunque puesta cerca de "poesía" le hace a uno arrepentirse de usarla) a la que ya me he referido:
País imaginario.
Siempre que uno puede compra antologías: es una forma rápida, para un lento lector de poesía, de ponerse al día, de obtener panorámicas (siempre sesgadas) o de ahorrarse la inversión en libros y autores que provoca esa compra azarosa que proporciona, a veces, excepcionales sorpresas, gratificaciones inmediatas (adquiere uno lo que en ese instante le apetece guiado bien sea por la editorial, el nombre, la portada, la edición o el simple hojeo) pero también, a menudo, trivialidades y decepciones que le llevan a arrepentirse a las pocas horas del gasto realizado. La mayoría de las últimas antologías que añadí a la biblioteca fueron poco estimulantes. Más de lo mismo: comodidad, instantes de tediosidad, reconocimiento, corrección, bienestar... pero poco impulso: ni ganas de replicar, ni molestias, ni enfado, ni tampoco apetencia por escribir, sugerencias, hallazgos, puntos de partida... Fueron antologías de afirmación y familiaridad.
País imaginario, por contra, ha suministrado el ímpetu de la negatividad y la negación, del extrañamiento, con todo lo que ello supone de provocación a la actuación.
Lo primero que cabe decir es que la antología está presidida por poetas que podría calificarse como formalistas, experimentalistas, vanguardistas, irracionalistas o herméticos, o que otros denominan poetas "críticos", por aquello de la desconfianza respecto al lenguaje, el paso más allá de la postura ingenua de la transparencia de las cosas ante las palabras, etc. Uno no está seguro de si esta consideración puede ser aceptada al pie de la letra pero aunque detrás de ella se cobija mucho hermetismo de "marca blanca", de "todo a cien", también es cierto que, históricamente, en otros casos parece haber habido esta reflexión, esta posición de sospecha y el intento de transgresión consiguiente ha tenido una cierta fundamentación. Con todo, para ser justos, hay que decir que el volumen también comprende otros ejemplos de poetas "narrativos" y reflexivos más del gusto de uno aunque eso lo descubrió más tarde.
Al empezar la lectura me topé con otro de esos prólogos escritos en la rimbombante jerga postestructuralista a los que el que esto escribe también contribuyó en su época. No tiraré piedras contra el propio tejado, auqnue debería, pero lo cierto es que en muchos momentos la indigestión provocada por la ingestión masiva de "rizomas", "márgenes", "bordes", "transtextos" y demás, se hace difícil de soportar. Una cosa es que se pretenda someter a crítica la ilusión de la representatividad, de la transparencia del lenguaje y otra que, por ejemplo, se afirme tan ricamente que "No existe representación porque el espíritu de la metáfora ha sido barrido. Solo existen textos en progresión metonímica. En gran parte de ellos se trabaja desde el bordado por fuera del bordado, un centrifugado de patchwork que reimprime la noción ciega de una sintaxis en plena revulsión".
Si nos tomamos en serio semejante afirmación desde el punto de vista de la crítica o la teoría literaria, habría que andarse con pies de plomo. No es que el enjambre postestructuralista sea inadecuado para la crítica literaria, como denunciaba
Rodolphe Gasché a propósito del uso del pensamiento de Derrida en los Departamentos de Literatura norteamericanos en los ochenta, pero debe ser usado sino con propiedad sí al menos con sentido. Es lícito afirmar que las fronteras entre crítica y literatura son lábiles pero tampoco se las debe confundir: los lectores tenemos muy claro, en líneas generales, qué es literario y qué no lo es y un prólogo o un texto de crítica no es ni puede pretender ser, también, literatura aunque esté bien escrito: no es la obra literaria aunque su separación respecto a ella llegue a ser mínima. Decir que la edición del Quijote de Rico, sus observaciones y notas son tan literarias como la obra de Cervantes es, teóricamente hablando, una grosería. Mantener la diferencia es importante sobre todo cuando se trata de interrogar esta misma distancia so pena de caer en esa noche en la que todos los gatos son pardos que denunciaba Hegel: si hacemos un prólogo, aunque no lo llamemos así, hagámoslo como tal. Sin trampas.
Por ejemplo, las afirmaciones precedentes. Si nos las tomamos "literariamente" no hay nada qué decir, o bien poco. Pero su lugar y la relación que trazan con el resto del volumen no es insignificante. Tienen un papel crítico-teórico. Por ello no pueden ser simplemente apartadas con un gesto. Deben ser analizadas.
Dicen los autores de la selección y notas: "No existe representación porque el espíritu de la metáfora ha sido barrido". ¿La metáfora tiene un espíritu? ¿Cuál es? ¿Cabe hablar de una única concepción de la metáfora? ¿Y de un único espíritu? En cualquier caso, la causa de que no exista representación, algo como mínimo discutible, ¿es que "ha sido barrido" ese espíritu? ¿Por qué? ¿Cómo? Y, finalmente, ¿qué concepto de "representación" estamos utilizando? ¿El de Kant, el de Husserl, el de Derrida, el de Hegel?
"Solo existen textos en progresión metonímica". Ahí es nada. ¿Todo texto está en progresión metonímica? ¿Incluso los que se cobijan bajo el espíritu de la metáfora? Pero, un momento, ¿no puede ser reducida toda metonimia a metáfora como podría afirmar Derrida ("La retirada de la metáfora")? Supongamos que no. ¿Los textos científicos también están en esa progresión? ¿La textualidad toda, toda, toda? Finalmente, pero ¿qué diablos es una progresión metonímica? (Nota: buceando entre los archivos de la Comunidad encuentro un texto de Darwin Bedoya -
en su reseña a Cromosoma de Juan José Rodríguez - que prueba que lo que se afirma en el prólogo, que no es prólogo sino "Diálogo por fuera de los bordes (
sic): desde las márgenes pendientes", de la antología, es moneda más común de lo que parece en el ejercicio crítico sólo que uno está claramente
off: "Metáfora y barrido. Nulidad de progresión metonímica. Objetos sémicos. Centrifugado de
patchwork. Sintaxis y revulsión"). En
Poéticas mexicanas del siglo XX se utiliza con algo más de precisión el constructo: "Pero también aquí hay un elemento importante, si habíamos dicho que la imagen del higo estaba preparada, esto es porque aquella 'navaja que desenvainó el golpe' es recuperada mediante una progresión metonímica que va de la 'navaja' a la 'hoja' y, de ahí, al 'filo de la hora', casi al final del poema" (p483). ¡Acabáramos! ¿Mas qué aporta el concepto "progresión" a la metonimia? ¿Tomar el efecto por la causa o la contigüidad suponen en realidad una "progresión"? Sigamos.
"Se trabaja desde el bordado por fuera del bordado" que, cabe suponer, es una forma más literaria de decir que se trabaja el texto desde fuera del texto. ¿Y dónde está ese afuera? ¿Esa exterioridad del bordado, del tejido, la red de relaciones, del entramado de significantes? Derrida intentó algo más modesto, consciente de la imposibilidad de acceder a una exterioridad no lingüística del lenguaje sin el lenguaje, mediante sus pseudoconcepetos, sus simulacros, sus indecidibles. ese arduo trabajo para lograr "jugar" en las fronteras, en los márgenes, siempre dejó claro que no podía situarse, de ninguna manera en un exterior ajeno a la representación ("
Les fins de l'homme"). ¿Cómo están afuera estando adentro? ¿Estar afuera no es renunciar, si ello fuera posible, al lenguaje y, por ende, inevitablemente, a la poesía? ¿De qué estamos hablando en realidad?
No hablemos ya del "centrifugado de patchwork" pero ¿qué es reimprimir (¿volver a imprimir?) "la noción ciega de una sintaxis en plena revulsión"? ¿Qué es una "noción ciega"? ¿Un concepto vacío? ¿Un concepto sin sentido? Si es así, ¿qué sentido tiene su uso aquí y ahora? ¿Es un simulacro? Al menos, siquiera tropológicamente, la "sintaxis en plena revulsión" sí parece suficientemente clara: no hay más que continuar leyendo...