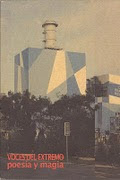La otra noche la sobremesa se alejó de la actualidad para girar en torno al concepto de "buena voluntad" de Gadamer y su concepción de la hermenéutica. Al final de la charla, Marc parodió con acierto el debate centrándolo en Gargamel y su concepción de la aeronáutica. Pero justo antes de la comicidad dio tiempo a que uno vertiera algunos comentarios especialmente críticos con Adorno que Clàudia comentó ayer con su amigo, y estudiante de Filosofía (y ahora lector de Adorno), Yeray. Como quiera que uno tiene ahora un poco de tiempo, mejor ahorrarle a Yeray una peregrinación por textos para respaldar mis afirmaciones y, de paso, ponerle en guardia por si acaso. Al menos que vaya advertido.
En honor a la verdad, primero hay que decir que Adorno fue, durante muchos años una luz brillante en el cielo de la Historia de la Filosofía. Una estrella colosal como Vega. El primer libro de filosofía que uno leyó de principio a fin fue
Eros y civilización de Marcuse y la impronta de la Escuela de Frankfurt me persiguió hasta que en los últimos cursos de la carrera descubrí primero a Foucault y más tarde a Derrida. Luego vinieron Heidegger, Hegel y Kant. Luego. Pero primero fueron Marcuse y una obra de Adorno,
Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento, que compré en una librería de viejo y empecé por dos veces sin poder pasar de las primeras páginas debido a su dificultad, hasta que en el primer verano posterior a la entrada en la carrera lo leí de corrido sin entender prácticamente nada. Más tarde llegarían la
Teoría estética y la
Dialéctica de la Ilustración y la ilusión de comprender páginas enteras e incluso capítulos. Todavía hoy, muy distante de su pensamiento, la belleza de su concepción de la obra de arte como negatividad que contiene la promesa de una vida mejor o de su descripción de la razón ilustrada como razón volcada hacia el mito, aunque desmentidas por la tozudez de hechos y contrargumentos, siguen conservando una capacidad de seducción que no le puedo negar.
Ahora bien. Aunque en el firmamento filosófico de uno haya dejado de ser Vega y esté más cerca de la gigante crepuscular Betelgeuse, es en su dimensión personal donde el burgués y exquisito Adorno ha desaparecido y ha mutado de estrella en planeta, como lo hizo en su momento el nacionalsocialista Heidegger.
A modo de apunte, y sin el rigor que merecería el asunto por lo cual pido disculpas de antemano, tres son los aspectos que a uno le reusltan insufribles en la biografía, reconstruida bibliográficamente, de Adorno:
a) su falta de perspicacia autocrítica que ve la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Un ejemplo. Es bien conocida la afirmación acerca del valor que le merecía la obra de Heidegger. La "jerga de la autenticidad", como denominaba el esfuerzo heideggeriano por repensar la Metafísica de Occidente y, al tiempo, a todo un estrato de lenguaje protofascista, no tiene nada que envidiar a la "jerga de la dialéctica" adorniana. Quien haya leído a Adorno no podrá por menos que sonreir ante la dificultad de su enrevesada prosa, sus instantes herméticos, su mezcla de elitismo y populismo y el inveterado uso de la "jerga" filomarxista que llegó a hacer. En
Dialéctica negativa puede observarse esta carencia de distancia crítica con respecto a sí mismo. Una muestra:
"En Alemania se habla, mejor aún, se escribe una jerga de la autenticidad, marca distintiva de selección socializada, noble y reminiscente de la patria chica a un tiempo; un sublenguaje como supra-lenguaje. Desde la filosofía y la teología no meramente de las academiasevangélicas se extiende por la pedagogía, por las escuelas superiorespopulares y las ligas juveniles hasta el elevado modo de hablar de losrepresentantes de la economía y la administración. Mientras desborda de la pretensión de una profunda conmoción humana, está sin embargo tan estandarizada como el mundo que oficialmente niega; en la jerga de la autenticidad parte como consecuencia de su éxito de masas, en parte también porque por su pura constitución expone automáticamente su mensaje y con ello lo aisla de la experiencia que se supone que la anima. Dispone de un modesto mimero de palabras que se engranan a la manerade señales; «autenticidad» misma no es entre ellas la más prominente; antes bien ilumina el éter en que la jerga prospera y la mentalidadque latentemente la nutre. Para empezar, como modelo, bastan «exis-tencial, "en la decisión", misión, llamamiento, encuentro, diálogo genuino, aserción, instancia, compromiso»; a la lista pueden añadirse nopocos términos nada terminológicos de tono afín. Algunos, como la«instancia» recogida en el diccionario de Grimm y que Benjamin todavía empleaba inocentemente, sólo se han coloreado de este modo desde que han entrado en ese campo de tensiones -otra expresión pertinente-. Tampoco se ha, pues, de componer un
Index verborum prohibitorum de nobles sustantivos corrientes en el mercado, sino de averiguar su función lingüística en la jerga. En absoluto son todas suspalabras sustantivos nobles; a veces recurre también a banales, los eleva a las alturas y los broncea, según el uso fascista, que sabiamentemezcla lo plebiscitario v lo elitista" (p391).
b) su imperdonable error de juicio acerca del nacionalsocialismo. Como recoge y documenta abundantemente Stefan Müller-Doohm en su biografía intelectual de Adorno,
En tierra de nadie, no sólo llegó a elogiar en una fecha tan tardía como 1934 una composición nazi basada en poemas del líder de las Juventudes Hitlerianas Baldur von Schirach sirviéndose de expresiones acuñadas por Goebbels (p274-276), sino que siguió viajando a Alemania hasta 1937 y mientras que Benjamin, Horkheimer o Kracauer se exiliaron en 1933 casi inmediatamente después de que Hitler llegara al poder, Adorno confiaba incluso en conseguir mejores empleos en la Alemania nacionalsocialista y tardó mucho en emigrar. Como escribe Müller:
"Afectado de ceguera política como estaba, Adorno se abstuvo también de toda crítica pública contra las medidas de los nazis... lo que se encuentra incluso en su correspondencia privada hasta mediados de los años treinta son casi sólo impresiones pesimistas de carácter general, pero no hay ninguna toma de posición inequívoca a propósito de la situación política. La política no desempeñaba prácticamente ningún papel en la comunicación con Benjamin, Berg y Krenek, a pesar de que sus interlocutores epistolares habían sido alcanzados en forma muy directa en su existencia por la política de Hitler... las consecuencias políticas que extrajo no llevaron al filósofo y teórico de la música a articular públicamente su oposición contra el estado totalitario (...) no abandonó Alemania de hoy para mañana. Su titubeo no tuvo que ver solamente con errores de apreciación política, sino también con dudas sobre abandonar Alemania sin tener un mínimo de seguridad para el ejercicio de su profesión" (p269, 278).
Sobran más comentarios.
c) y, finalmente, algunos aspectos de su vida privada. Retengo, ahora, uno nada más. Sólo hace pocos años tuve una explicación plausible acerca de la fertilidad de Adorno. ¿Cómo pudo ser un autor tan diverso y prolífico? Pues porque dictaba sus textos a su mujer, que era su escribiente particular (en la biografía de Müller, p240) y no dedicaba un minuto de su tiempo a las tareas domésticas. Como le comentaba a su amigo Horkheimer, Gretel, después de decidir el casamiento, "habia comenzado a aprender el manejo de la casa" (p343). Vamos, que no daba un palo al agua. Así podía ser tan fecundo...
En fin, Yeray, que las observaciones sobre Adorno, con ser probablemente injustas, no carecen de un cierto fundamento. Y, en cualquier caso, ahora que uno no se debe al rigor académico ha de decir que le proporcionan base suficiente para criticar no su obra pero sí su persona en tanto que tropo y ejemplo y alertar respecto a su faceta seductora. No la invalida pero quizás más valga ser precavido con su "jerga"...