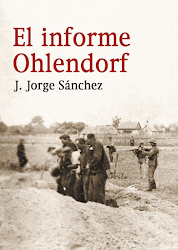Al testimonio de Fichte (principios del XIX) o al recogido
de Janik y Toulmin acerca de la Viena de principios del siglo XX puede ahora sumarse, gracias a mi amigo - y sin embargo compañero sindical - Lluís Sobrino, lo que relataba Stefan Zweig en sus recuerdos acerca de la enseñanza en el tránsito del XIX al XX que mostraría de nuevo la presencia de una constante crítica a la enseñanza memorística y pasiva. Pese a décadas de esfuerzo de tantos agitadores románticos esta educación seguía perseverando, lo cual debería dar qué pensar tanto como el hecho de que ese sistema caduco, castrador y represivo permitiera, sin embargo, el alumbramiento de incontables talentos artísticos y científicos muchos de los cuales ingresaron en las filas de esa militancia romántica que lo denostaba.
"Era necesario pasar cinco años de escuela primaria y ocho de gymnasium, sentado en un banco de madera y a razón de cinco a seis horas diarias, y durante el tiempo libre, hacer los deberes y, sobre todo, dedicarse a satisfacer las exigencias de la «cultura general», fuera ya del marco de la escuela: francés, inglés, italiano, las lenguas «vivas» al tiempo que las clásicas, latín y griego; es decir, cinco lenguas en total, además de geometría y física y las demás asignaturas escolares. Resultaba más que dema-siado y casi no dejaba espacio para el desarrollo del cuerpo, el deporte y los paseos, y menos todavía para el ocio y la diversión. Recuerdo vagamente que a los siete años nos obligaban a aprender de memoria y a cantar a coro una canción que hablaba de la «alegre y feliz infancia».
Aún me suena en los oídos la melodía de aquella cancioncita simple e ingenua, pero en aquel entonces me costaba pronunciar su letra y, aún más, vocearla a coro con convicción. Porque, si he de ser sincero, toda mi época escolar no fue sino un aburrimiento constante y agotador que aumentaba de año en año debido a mi im-paciencia por librarme de aquel fastidio rutinario. No recuerdo haberme sentido «alegre y feliz» en ningún momento de mis años escolares— monótonos, despiadados e insípidos — que nos amargaron a conciencia la época más libre y hermosa de la vida, hasta tal punto que, lo confieso, ni siquiera hoy logro evitar una cierta envidia cuando veo con cuánta felicidad, libertad e independencia pueden desenvolverse los niños de este siglo. Al observarlos, todavía se me antoja increíble que los niños de hoy hablen con sus maestros con toda la natura-lidad del mundo y casi au pair, que corran a la escuela sin miedo y, no como nosotros, con una sensación cons-tante de insuficiencia; que puedan hablar sin ambages, tanto en casa como en la escuela, de sus deseos e inclinaciones, propios de espíritus jóvenes y curiosos; son seres libres, independientes y naturales, todo lo contrario que nosotros, que, en cuanto pisábamos la casa odiada, teníamos que—como quien dice—recogernos sobre nosotros mismos para no topar de cabeza con el invi-sible yugo. Para nosotros, la escuela era una obligación, una monotonía tediosa, un lugar donde se tenía que asimilar, en dosis exactamente medidas, la «ciencia de todo cuanto no vale la pena saber», unas materias escolásticas o escolastizadas que para nosotros no tenían relación alguna con el mundo real ni con nuestros intereses personales. Era un aprendizaje apático e insulso" (
El mundo de ayer, trad. de Joan Fontcuberta, p50-51)