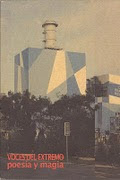Lo que debía ser un retorno más o menos rápido se ha convertido en una demora de más de cuatro meses. ¿El motivo principal, aparte de los apremios laborales? Lo que debía ser una rápida lectura de Más allá del bien y del mal para buscar un texto que creía recordar y con el tenía pensado comenzar a armar la reflexión sobre ética y política, tras experiencias como las de los últimos años en Catalunya, lecturas como la sorprendente, por inesperada, demoledora e incómoda, Los ángeles que llevamos dentro de Pinker, o la revisión de abundante literatura de todo tipo, eso sí traducida, sobre la URSS y el bolchevismo, se ha acabado transformando, o transmutando, en una relectura de la obra de Nietzsche treinta años después de la inicial.
En los ochenta uno leyó al de Sils-Maria belicosamente, buscando en sus textos las huellas de una arqueología del nacionalsocialismo y su compromiso con el "Asalto a la razón" que el marxismo-leninismo que uno profesaba parecía defender a ultranza. El encontronazo fue virulento, hasta desagradable: su lectura fue un suplicio, una fuente de malhumor y una cosecha de motivos para despreciarlo. No ayudó que nociones como las de "matiz", "gusto", "estilo" o "aristocracia" desempeñaran un papel tan central en su pensamiento y contrastaran de una forma tan violenta con el rigor conceptual, con la pasión por la estructura aséptica y el sistema, con la tradición de conceptos "fuertes", duros y compartidos por toda una tradición de debate, que su peculiar tipografía o su personalísima puntuación fueran tan extrañas a los usos habituales de la historia del pensamiento o que su discurso no obedeciera la tipología dominante de los géneros: era fácil comprenderlo "fuera" de las reglas racionales, del sentido común y del pensamiento filosófico, como un demente genial que construyó una obra excéntrica y excesiva. Además, leyendo El Anticristo y La genealogía de la moral deprisa, descontextualizadamente y con la innegable intencionalidad de encontrar bajo el suelo de "lo dicho" aquello "no dicho" que concordara mejor con los propósitos interpretativos, no costó demasiado encontrar esos restos y despachar su obra con ligereza como un irracionalismo reaccionario e inequívocamente protonazi (tenía, entre los subrayados realizados en aquella época, la frase "Un judío más o menos - ¿qué importa?...", comentada de manera prolija e insultante: no la entendí y la interpreté torticeramente atribuyéndole un sentido que no tenía en absoluto).
Treinta años después, aun reconociendo la pertinencia de la lectura irracionalista y reconociendo que algunos pasajes eran susceptibles de una fácil apropiación por los ideólogos nacionalsocialistas, ha aparecido otro Nietzsche, fascinante y complejo. No un negador de la razón ("La enfermedad fue la que me condujo a la razón", Ecce homo, trad. de Andrés Sánchez Pascual, p41) y la verdad sino un pensador sutil y sofisticado cuya escritura es solidaria de su pensamiento no sólo como armazón o mera expresión sino como construcción, constitución, producción. La experiencia de cinco meses releyendo, y en más de un caso leyendo por vez primera, sus obras, ha sido comparable a la que a uno le suscitó la de Ser y tiempo de Heidegger o la Ciencia de la Lógica hegeliana: una interpelación de enorme magnitud que a uno le puede afectar no sólo en tanto sujeto o individuo sino incluso en su calidad de persona concreta, con nombre y apellidos, nacionalidad, sexo, edad y clase social; un camino interpretativo y reflexivo tan integral como absorbente; un internamiento en paisajes desconocidos e incómodos; un alojamiento a pensión completa entre su prosa, sus figuras y sus audacias capaz de extraerle a uno de toda cotidianidad. Una "vivencia" intensa, radical.
Ahora, acabando sus últimos textos (quedará al margen su correspondencia), seguramente será posible reanudar el esclarecimiento propuesto meses atrás, aunque se haya complicado y requiera nuevas tareas. En cualquier caso, espero publicarlo a partir de septiembre.
El racisme a Espanya, 6
-
Es recorda a l’article que la noció de racisme ha evolucionat un cop
desacreditada la seva pretesa base biològica. No són tan optimista al
respecte. E...
Hace 3 días